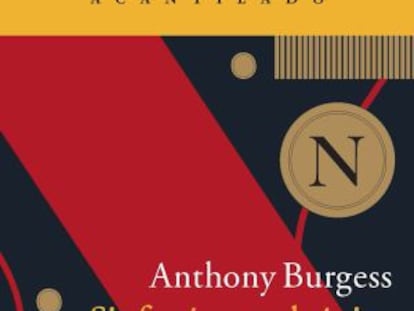Napoleón y la teoría del gran hombre de la historia
¿Puede una sola persona cambiar la historia e influir en la vida de millones de personas? El historiador británico ofrece un análisis sobre cómo una corriente de pensamiento de gran éxito durante el siglo XIX consideraba que la historia estaba determinada sobre todo por los grandes personajes

El próximo viernes, el infatigable cineasta sir Ridley Scott estrenará su épica biografía de Napoleón. La posibilidad de estudiar el poder y la ambición ha hecho que Napoleón —el gran hombre ideal de la historia— haya fascinado a muchos directores, empezando por Abel Gance, cuya película muda de 1927 es, para muchos, la mejor obra cinematográfica de todos los tiempos. Sin embargo, hoy en día, hay una gran marea académica en contra de la teoría del gran hombre de la historia, por lo que es difícil encontrar historiadores dispuestos a defender ese tipo de relato heroico.
El meteórico ascenso de Napoleón hasta dominar la mayor parte de Europa lo convirtió en el arquetipo de la teoría del gran hombre, una corriente de pensamiento de gran éxito durante el siglo XIX, que consideraba que la historia estaba determinada sobre todo por los grandes personajes. Thomas Carlyle llegó a afirmar que “la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres”.
Después de morir Napoleón, en 1821, muchos le aclamaron como a un héroe. Le consideraban un liberal y modernizador, en una época en la que imperaba la Santa Alianza, profundamente reaccionaria entre Rusia, Prusia y Austria. En Francia, para muchos era un santo laico. Otros no estaban tan convencidos y pensaban que era un tirano y megalómano que había causado desgracias en toda Europa. León Tolstoi, que después sería su crítico más feroz, se indignó cuando, durante una visita a Los Inválidos —donde está sepultado Napoleón— vio que entre las victorias grabadas en el sarcófago figuraba Borodino como una victoria francesa, cuando, en realidad, fue la batalla que hirió de muerte a su Grande Armée. Seguramente esta experiencia inspiró a Tolstoi el memorable principio que, en Guerra y paz (escrita en 1869), denominó la “ley de la coincidencia causal”: la acumulación de factores que acabaron empujando a Napoleón a la fatídica decisión de invadir Rusia. Según Tolstoi, incluso un rey era “esclavo de la historia”. A principios del siglo XX, Sigmund Freud se atrevió a más y dio la vuelta a la idea de Carlyle con su intento de estudiar la frecuente necesidad humana de buscar la salvación en un hombre fuerte. Según Freud, la propia idea de un gran hombre era, en definitiva, la expresión de una gran añoranza por una figura paterna.

A lo largo de los siglos, el debate se ha convertido con frecuencia en una argumentación circular: ¿son los grandes líderes quienes provocan los acontecimientos o los acontecimientos los que crean la oportunidad de que surja un líder? Desde luego, la confusión, la incertidumbre e incluso la apatía en medio del caos dan una enorme ventaja a una persona tenaz y decidida, ya sea Napoleón después de la Revolución Francesa o Lenin tras la Revolución Rusa de febrero de 1917. Los dos se hicieron con el poder durante un interregno, que Alexander Herzen denominó “la viuda encinta”: el periodo posterior al derrocamiento de un antiguo régimen y anterior a que nazca su sucesor.
Muchas de las grandes catástrofes de la historia se deben a medidas y decisiones individuales. Ambrose Bierce, el maravilloso escritor satírico estadounidense que desapareció misteriosamente en 1913 mientras informaba sobre la Revolución Mexicana, dijo en una ocasión que “la guerra es la forma que tiene Dios de enseñar geografía a los estadounidenses”. También podría haber dicho que la guerra es la forma que tiene Dios de enseñarnos el desastre de la historia humana. Porque, con demasiada frecuencia, los llamados grandes hombres han arrastrado sus naciones a conflictos catastróficos, en general por sus propias obsesiones y su egoísmo; Adolf Hitler es uno de los ejemplos más claros.
Edward Gibbon definió la historia como “el registro de los delitos, las locuras y las desgracias de la humanidad”. Puede que hoy, instintivamente, no nos guste la teoría del gran hombre de la historia porque menosprecia muchos otros factores y porque, además, lleva implícita la idea insultante y falsa de que las mujeres no pueden ser grandes dirigentes, a pesar de que son mucho menos susceptibles a los relatos heroicos y narcisistas que tanto gustan a los reyes y los dictadores varones. Pero eso no significa que la teoría no tenga ningún elemento real ni que haya quedado obsoleta.
Ni siquiera en este nuevo mundo globalizado puede descartarse la teoría del gran hombre. No hay más que observar la obsesión de Putin por reconstruir el imperio ruso y la del presidente Xi Jinping con Taiwán”.
La pregunta crucial es muy sencilla. ¿Puede una sola persona cambiar la historia e influir en la vida de millones de personas? En palabras del historiador Diarmaid MacCulloch: “El hecho de que una persona pueda, por sí sola, provocar un cambio de rumbo radical de las circunstancias de los seres humanos parece tan obvio que no hay ni que decirlo: si no hubiera existido Genghis Khan, mucha gente de Asia central en la Edad Media habría vivido más tiempo”.
¿Cuántos ejemplos hacen falta para demostrarlo? El rey de reyes aqueménida de Persia, Ciro el Grande, Darío el Grande, Jerjes el Grande, Alejandro Magno, Aníbal, Carlomagno y hasta el propio Gengis Kan provocaron inmensos cambios históricos con sus conquistas. Es evidente que las catástrofes naturales, las sequías, las inundaciones, los terremotos y las plagas también causaron grandes transformaciones. Pero el auge y la caída de los imperios de la Antigüedad se debieron, en muchos casos, a las ambiciones y el talento o la incompetencia militar de un solo individuo.
Como es propio de nuestro estilo insular, los británicos solemos prescindir de la historia europea durante las primeras etapas de la Edad Moderna. En poco más de un siglo, Gustavo Adolfo creó el imperio sueco en la Guerra de los Treinta Años y Carlos XII lo perdió cuando invadió Rusia en la Gran Guerra del Norte y cayó derrotado en Poltava en 1709. Esta última figura entre las batallas más decisivas de la historia mundial, aunque solo sea porque de la victoria del zar Pedro I, en gran parte, nació el Imperio ruso.

Pero la mejor forma de poner a prueba la teoría del gran hombre consiste seguramente en hacerse preguntas contrafactuales. ¿Cómo habría sido Europa sin Napoleón? No podemos saberlo. Las consecuencias, incluso las no intencionadas, son infinitas. No hay más que ver que la humillación que sufrió Prusia a manos de Napoleón contribuyó a acelerar su posterior ascenso y desembocó en la unificación alemana.
Otro ejemplo clarísimo es el de Hitler y el origen de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente era inevitable que la reorganización de las fronteras en Versalles después de la Primera Guerra Mundial, con la división por comunidades étnicas, acabara provocando algún tipo de conflicto en Europa central. Pero el responsable de la enorme magnitud de la Segunda Guerra Mundial y de que las aniquilaciones en masa fue un solo hombre concreto. Cuando hay un líder con tendencias mesiánicas, al frente del ejército más eficaz del continente y desea inequívocamente una guerra, ¿cómo se va a evitar? En el otoño de 1938, a Hitler le enfureció el simple hecho de que Chamberlain, con su apresurado regreso de Múnich, le hubiera privado de la oportunidad de invadir Checoslovaquia con su Wehrmacht fortalecida.
Evidentemente, los individuos por sí solos no han creado la historia. Las amenazas contra el abastecimiento de comida o energía han contribuido a provocar revoluciones y guerras, igual que las diferencias religiosas y sus sucesoras en el siglo XX, las ideologías políticas. En el último medio siglo hemos visto que la tradicional versión vertical de la historia se dividía en una variedad cada vez mayor de subdisciplinas: económica, cultural, científica, jurídica, hasta una lista casi interminable.

Además, la teoría del gran hombre probablemente tiene más sentido al hablar de hechos de siglos pasados que de épocas más recientes. En parte, porque, en un mundo globalizado, la soberanía nacional es menor, tanto en economía como en política. El antes y el después lo señaló, poco antes de acabar el siglo XX, la aparición simultánea de una serie de cambios. El final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética llegaron acompañados de un sálvese quien pueda en la banca internacional y el fin de los controles de cambio. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y la invención de internet intensificaron la competencia internacional en materia de precios. La contratación de la mano de obra más barata posible y de dirigentes empresariales con enormes salarios se extendió a todo el planeta. Me da la impresión de que los historiadores tardarán mucho tiempo en saber hasta qué punto todos esos cambios en un periodo de tiempo tan corto fueron pura coincidencia o hechos interdependientes.
Es significativo e irónico que los comentaristas actuales se pregunten con tanta frecuencia por qué no hay grandes estadistas hoy en día: ¿dónde están los Roosevelt, Churchill, De Gaulle o Adenauer? La respuesta es que los medios de comunicación tienen cada vez más influencia. Los políticos, preocupados, miran constantemente por el rabillo del ojo mientras tratan de gestionar a trompicones una crisis informativa detrás de otra.
La teoría del gran hombre también ejerce una influencia peligrosa sobre los líderes actuales. Los políticos y los medios de comunicación siguen cayendo sistemáticamente en la tentación de dramatizar la importancia de una crisis concreta y hacen comparaciones con la Segunda Guerra Mundial y sus protagonistas. Aquella fue una guerra como ninguna otra y, sin embargo, se ha convertido en nuestra definición de la propia idea de guerra. En momentos de turbulencia, la gente siente la necesidad de comprender y por eso vuelve la vista atrás en busca de un patrón, pero la historia nunca puede ser un mecanismo de predicción. Debemos estar atentos cuando los líderes políticos y los medios de comunicación coquetean con la idea de proponer unos paralelismos históricos engañosos en los que a los dictadores extranjeros, casi siempre, les corresponde el papel de Hitler.

En 1956, durante la crisis de Suez, Anthony Eden hizo exactamente eso. Comparó a Naser con Hitler y tachó cualquier posible intento de negociación de apaciguamiento. Inmediatamente después del 11-S, George W. Bush comparó el atentado contra las Torres Gemelas con el ataque japonés a Pearl Harbor. Tony Blair y los neoconservadores de Washington también dijeron que Sadam Husein era un nuevo Hitler. Ni siquiera Ridley Scott ha podido resistirse a comparar a Napoleón con Hitler y Stalin al hablar de su película. En tiempos de agitación internacional, la tentación de los dirigentes de equipararse con Churchill o Roosevelt puede ser incontenible. Pero los paralelismos históricos conducen a confusiones estratégicas muy peligrosas. Invocar Pearl Harbor en el caso del impresionante atentado terrorista de Al Qaeda en Nueva York creó una mentalidad de guerra entre Estados, en vez de abordarlo como un desastroso problema de seguridad.
No obstante, ni siquiera en este nuevo mundo globalizado puede descartarse por completo la teoría del gran hombre. No hay más que observar las autocracias contemporáneas: la obsesión de Vladímir Putin por reconstruir el imperio ruso y la del presidente Xi Jinping con Taiwán y la reparación del orgullo chino después de las humillaciones infligidas por Occidente en el pasado.
Hoy en día, el poder del llamado gran hombre no se limita a las conquistas militares, como en el pasado. También incluye a los dirigentes que, con su personalidad desbordante, son capaces de fomentar y explotar el miedo y odio y así envenenan la política: los Trump, los Orbán, los Milosevic. (Como también dijo Diarmaid MacCulloch, ante unos individuos tan censurables y estúpidos, se puede tener la tentación de rebautizar la teoría del gran hombre como “la teoría del ‘cabrón en el momento oportuno’”). Todos los populistas autoritarios fomentan el odio, algo muy fácil de hacer hoy a través de las redes sociales, donde la honradez intelectual es la primera víctima de la indignación moral. Cuando el odio se utiliza como arma, se convierte en una forma de guerra por otros medios. Por desgracia para la humanidad, cualquiera que haya vivido las décadas más recientes debe reconocer que el gran hombre sigue vivo y coleando.
Babelia
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.