“Cada vez que mira Internet, muere un sabio”
El conocimiento es más sesgado y nos hace infelices: algunos de los puntos clave que toca resolver de nuestra relación con la Red
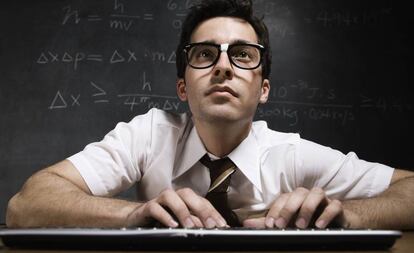
La velocidad con la que prende el odio es solo uno de los grandes problemas que están arruinando la Red, un invento maravilloso que nació con la pretensión de poner el mundo patas arriba para convertirlo en un espacio más creativo, participativo, igualitario y, en definitiva, mejor.
Andy Stalman, autor del libro Humanoffon, y ponente en las últimas jornadas de El Ser Creativo, asegura que estamos en un momento crítico en el que todo aún es reconducible: “Internet es una herramienta neutra. De nosotros depende que sea de destrucción o construcción masiva. De momento, parece que hemos tomado el camino erróneo al optar por la distracción y la comodidad. Es el miedo al cambio de paradigma. Hay que hacerse nuevas preguntas. Los mapas viejos no valen. Y aún estamos a tiempo. El hombre se bambolea entre trascender y la insignificancia. Debemos decidir qué legado queremos dejar”, cuenta el experto en marketing humanista.
Estos son algunos de los puntos clave que toca resolver con urgencia: un paseo por el lado más oscuro de la Red. Anteriormente, hemos hablado de los trolls, internautas que dan rienda suelta a su ira, la emoción que con más rapidez se propaga por las redes, según un estudio de la Universidad de Wisconsin (EE UU). A continuación, destripamos otros de los problemas a los que se enfrentan los usuarios de Internet.
La cantidad ha ganado la batalla a la calidad
Jaron Lanier, escritor e informático, autor del ensayo Contra el rebaño digital, afirma que muchos de sus colegas tecnólogos rechazan el concepto de calidad: “Una idea en boga en los círculos técnicos es que la cantidad se convierte en calidad cuando alcanza cierta escala”. Esto es: 3.000 millones de fragmentos (es el número de internautas en el mundo, según el informe 2016 Internet Trends) constituirán, con el tiempo, una sabiduría superior a la de cualquier ensayo bien meditado, “siempre que haya algoritmos secretos y sofisticados que combinen bien los fragmentos”. El pensador estadounidense se muestra escéptico: “No hay pruebas que demuestren que en asuntos de logro humano la cantidad se convierta en calidad”. Y Andy Stalman, experto en branding, va más allá: “Tener conversaciones profundas en Internet es casi utópico, del mismo modo que un abrazo off line no podrá ser reemplazado por uno on line”.
Cada vez somos más expertos en resolver pruebas abstractas, pero nuestra capacidad para comunicar ideas profundas y explorar pensamientos propios se despeña. Para nuestro cerebro, no es igual leer un rato en la tableta que volver a intentarlo con Proust
La amateurización de los contenidos (la de los abrazos también está ahí, pero es otro asunto, que narran con tino películas como Her, de Spike Jonze) es una queja constante desde la popularización de Internet a mediados de los años noventa. La obra The cult of the amateur: how Internet is killing our culture, de Andrew Keen, reivindica una economía en la que había empleos remunerados para redactores, cámaras, verificadores de datos, ingenieros de sonido, músicos, escritores y fotógrafos. Hoy, señala el mismo autor, la industria independiente no despega pese a que esos eran los sueños fundacionales de la Red. “Si un vídeo gratuito de alguna proeza tonta consigue tantos espectadores como el producto de un cineasta profesional, ¿por qué pagar al cineasta?”, señala Lanier. Y este es el criterio de calidad con el que se están formando los menores de 25 años, que dedican 4,5 horas al día al móvil y la tableta, según un estudio de la consultora TNS. Ya se habla de dos generaciones casi opuestas: la de antes de Internet (recuerda cómo era la vida sin smartphone y ADSL) y la de después de Internet (ni lo conoce ni lo imagina).
En esta degradación de la excelencia, generacional o no, hay quien incluso denuncia una prostitución del término amistad. Cuando un montón de avatares digitales se vuelven compañeros del alma, sucede algo insólito, subraya Keen: le damos a Mark Zuckerber, creador de Facebook –a quien sus colaboradores cercanos tachan de “un poco asperger [en referencia al síndrome] y cero empático”– la oportunidad de colgarse una medalla curiosa: la de haber creado la maquinaria de conversaciones entre amigos más potente de la historia, donde 1.300 millones de usuarios publican 2.460.000 comentarios por minuto. Que estemos todos ahí es el verdadero éxito; de lo que hablemos, a nadie importa (si acaso, a los creadores de sus algoritmos secretos).
El conocimiento se vuelve sesgado y superfluo
Un artículo reciente de la revista MIT Technology Review, ponía a Wikipedia en el ojo del huracán al denunciar una “cobertura tendenciosa”. Según su autor, Tom Simonite, el 90% de los editores de la enciclopedia colaborativa son hombres occidentales, lo que deriva en una sobrerrepresentación de artículos sobre estrellas del porno femenino o el fenómeno Pokémon, frente a una cobertura “muy superficial” de mujeres novelistas o países del África subsahariana.
El antropólogo del CSIC Adolfo Estalella advierte de que estas desigualdades ya existían antes de Internet, pero la Red también ha traído novedades en este sentido. Nicholas Carr, escritor especializado en tecnología, recoge muchas de ellas en Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (Taurus), finalista del Premio Pulitzer en 2011. “Los medios no son solo canales de información. Proporcionan la materia del pensamiento, pero también modelan su proceso. Y lo que parece estar haciendo la web es debilitar mi capacidad de concentración y contemplación”, avanza. Cada vez tenemos menos paciencia para los argumentos largos, trabajados y matizados.
A favor de los chistes y 'memes'
Cada vez que llega a su móvil un montaje fotográfico sobre un asunto de actualidad, con una frase ingeniosa que usted distribuye en sus redes (por ejemplo, la presunta alegría de Jennifer Aniston cuando Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio), está participando en la cadena de distribución de un meme, pieza de la cultura (baja o alta, qué más da) contemporánea que se suele hacer viral por su sentido del humor. Renunciar a la trivialidad sería un error, según considera el antropólogo del CSIC Aldolfo Estalella: "Pensemos en Anonymous, que nace en un foro dedicado a las bromas pesadas y un humor negro que roza los límites de lo tolerable para muchas personas. De un espacio como ese surge, en mi opinión, un movimiento que conecta con el software libre, Wikileaks o los defensores de los derechos digitales. Conviene pensar Internet desde su propia lógica, no desde marcos que ya conocemos". Para el investigador, cargar contra esa frivolidad es no conocer la Red. Por su parte, Jack Cheng, –escritor de Shanghái, residente en EE UU, y que representa al colectivo The Slow Internet que él mismo creó en 2012–, reconoce que hasta las conversaciones más banales de Twitter iluminan a muchas personas. Esto no quita que considere urgente repensar nuestra relación con la tecnología. "Creemos grupos de reflexión locales para debatir sobre cómo nos afectan, disfrutemos de un día sin Internet a la semana, tengamos temporadas de desconexión, formemos parte del mundo moderno, pero sin evadirnos de él", defiende desde la perspectiva de un apasionado de Internet (y sus chanzas).
El investigador no censura la lectura on line, “nueva y liberadora”, con grandes estímulos de imagen, vídeo, sonidos e hipervínculos; pero sí asegura que este modo de consumir información está haciendo mella en nuestro cerebro. “Somos incapaces de atender a algo durante más de dos minutos”, sentencia. Este abandono de la página impresa (año tras año decae la venta de libros en todo el mundo) ha llevado a catedráticos de la Universidad de Northwestern (EE UU) a afirmar, en la Annual Review of Sociology, que la lectura masiva de novelas ha sido una breve anomalía de nuestra historia intelectual. “Ese tipo de lectura vuelve a su antigua base social: una minoría que se perpetúa a sí misma, lo que podríamos llamar la clase leyente”.
Orillando argumentos de cierto cariz esnob, docenas de estudios apuntan a una misma conclusión: cuando nos conectamos a la Red, entramos en un entorno que fomenta la lectura somera y el pensamiento superficial. Definitivamente, no es lo mismo leer un rato en el iPad que volver a intentarlo con Proust. “Porque, si bien es cierto que es posible pensar profundamente mientras se navega por Internet, no es este el tipo de conducta que la tecnología recompensa”, sostiene Carr.
Este nuevo comportamiento tiene consecuencias neurológicas debido a la plasticidad de nuestros cerebros. Una investigación publicada en Science, en 2009, llegó a la conclusión de que “todo medio desarrolla ciertas habilidades cognitivas en detrimento de otras”. Como escribe James Flynn, profesor emérito de Estudios Políticos en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) en su libro ¿Qué es la inteligencia? (Tea Ediciones), cada vez somos más expertos en resolver pruebas abstractas y visuales, pero nuestra capacidad para comunicar ideas profundas, explorar nuestros propios pensamientos o enfrentarnos a lecturas complejas ha caído en picado: “No somos más listos ni tontos que nuestros abuelos: tenemos cerebros diferentes”.
La multitarea también es otra ventaja evolutiva promovida por las nuevas tecnologías, sostiene el neurólogo David E. Meyer, de la Universidad de Michigan, que asegura que este revolotear entre bytes de forma rápida y dispersa nos hará muy efectivos para mantener 25 conversaciones a la vez. El peaje: una superficialidad que da vértigo: “Ya lo decía Séneca hace 2.000 años: estar en todas partes es como estar en ninguna”. Un estudio publicado en Psychological Science dibuja un panorama aún menos halagüeño: cuanto más distraídos nos volvemos, menos capaces somos de experimentar emociones sutiles, como la compasión y la empatía. O lo que es lo mismo, perdemos humanidad.
Somos cada vez más infelices
En el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, la terrorífica serie de Charlie Brooker sobre el precio de dejarse dominar por las nuevas tecnologías, los protagonistas son guapos y risueños, habitan casas de cuento, combinan los colores como nadie, comen galletas con mordiscos simétricos y nunca tienen ojeras. Sin embargo, resultan dolorosamente tristes. Tanto, como la vida en Instagram. Tanto, como lo que sugiere el perfil de Kim Kardashian, reina de Internet, que se deja admirar desde su púlpito por más de 85 millones de voyeurs, pero tan solo sigue a 105. “Antes, los vacíos existenciales se llenaban con una charla entre amigos. Ahora subes una foto a Instagram o escribes algo en Facebook. Y si entras después y no hay ningún 'me gusta', te vienes abajo”, describe Stalman: “Queremos ser escuchados y queridos”. A toda costa. Y si es por una Kardashian, mejor.
Sin embargo, buscamos en el teléfono lo que está fuera de él. “Las conversaciones humanas son vivas, complicadas y exigentes y las limpiamos con la tecnología. Al hacerlo, ponemos un filtro, editamos una frase, repensamos un saludo, retocamos nuestro cuerpo… Es decir, sacrificamos la conversación por la conexión”, ilustra Sherry Turkle, psicóloga del MIT, en una célebre charla TED Juntos, pero solos. Ese decorado Crema o Valencia (nombres de filtros de Instagram), lejos de hacernos felices, fomenta la envidia y la frustración, según un estudio dirigido por el psicólogo Ethan Kross de la Universidad de Michigan. Solo unos pocos privilegiados pueden vivir sin el aplauso de la manada, y son aquellos que han invertido previamente y con ahínco en su amor propio, como afirman investigadores de la Universidad de Cornell de Nueva York.
“Si no tuiteas, no existes”, reza un cruel dicho digital. Y pocas son las espaldas que aguantan esta presión. La vida como un show, como un Factor X permanente, donde una chica de Nueva York, por ejemplo, se atrevió hace un par de años a hacerse un selfie en el Puente de Brooklyn con un suicida de fondo para sumar unos cuantos likes. Es el selficentrismo como modo de vida: todo por el último hit viral. “Aunque nos parezca que a través de Instagram estamos mirando el mundo, es él quien nos mira y valora a nosotros”, escribe Keen en Internet no es la respuesta (Catedral).
Esta mercantilización de las personas mina la confianza en el prójimo: ¿lo que me cuentas es real o solo un post patrocinado? La generación del milenio (jóvenes de entre 18 y 35 años) arrastra unos niveles de confianza más bajos que las generaciones anteriores, según un informe del Centro de Investigaciones Pew de 2014: solo un 19% de este colectivo confía en los demás, en comparación con el 31% de la generación X (nacidos entre 1960 y 1980) y el 40% del baby boom (1945-1965).
Con todo, la socióloga Sherry Turkle ve lugar para la esperanza, reservando espacios en casa libres de narcisismo. Lo explica: “La tecnología digital acaba de arrancar. Tenemos tiempo de sobra para reconsiderar nuestra relación con ella. No propongo que nos alejemos de los dispositivos, sino que los usemos de un modo más consciente. Recuperemos espacios en el hogar para la charla o gozar de la soledad. Y encontremos la forma de enseñarlo a los hijos. Que el móvil no nos aleje del aquí y del ahora”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.































































