El chapucero ‘asalto’ al palacio de Invierno que encumbró a Lenin
El 6 de octubre de 1917 empezaba una larga y “absurda tragicomedia”, como la describe en su libro el periodista Victor Sebestyen, que llevó al poder al revolucionario bolchevique

El momento de la insurrección era crucial para la estrategia política de Lenin. Desde la abdicación del zar, siete meses atrás, el poder se había repartido con inquietud entre una serie de gobiernos de coalición —a cual más débil que el anterior— y los sóviets. (…) Le habían informado de que tomar el palacio sería sencillo, cuestión de solo cinco o seis horas. Pero llevaría más de quince, debido a toda una serie de errores que resultarían cómicos de no ser tan importante lo que había en juego. A las nueve de la mañana, Lenin exigió la rendición del Gobierno, pero no recibió ninguna respuesta. (…) Cuando los ministros se reunieron en la Sala de Malaquita del palacio de Invierno alrededor del mediodía, se negaron a rendirse.
Como decía su esposa, Nadia, a menudo, Lenin era propenso a tener furiosas y desaforadas “rabietas”. Estas se hicieron más frecuentes a medida que su salud se deterioró y empeoraron el insomnio y los dolores de cabeza que siempre lo habían torturado. Pasó la mayor parte de este día hecho una furia, viendo cómo sus planificadores militares parecían errar constantemente. Pospuso su aparición en el Congreso de los Sóviets, programada para el mediodía, a las tres de la tarde, pero, si se veía obligado a retrasarla mucho más, toda su estrategia política se vendría abajo. Era vital presentar el golpe como un éxito absoluto, como un trabajo bien hecho.
En la Sala 10 del edificio Smolny, ladraba órdenes a sus asistentes y a los comandantes de la Guardia Roja, y envió docenas de notas en las que suplicaba que se acelerara la toma del palacio. Pronto, sus súplicas se convirtieron en órdenes y, luego, en amenazas. Caminaba por la habitación “como un león enjaulado”, recordó Nikolái Podvoiski, uno de los funcionarios de alto rango del Comité Militar Revolucionario. “Vladímir Ilich abroncaba y gritaba. Necesitaba el palacio a toda costa. Dijo que estaba dispuesto a fusilarnos”. Los ministros resistían en el vasto pero sombrío símbolo de la Rusia imperial, que había sido la sede del Gobierno provisional desde julio. Buena parte de la historia imperial zarista se había desarrollado en sus 1.500 habitaciones, diseminadas por un edificio que se extendía a lo largo de más de cuatrocientos metros. [El líder revolucionario] Kérenski se había mudado a la suite del tercer piso, que había pertenecido al emperador, cuyos grandes ventanales ofrecían unas excelentes vistas de la espira del edificio del Almirantazgo. La mayor parte del edificio se utilizaba ahora como hospital militar para los heridos de guerra y, ese día, albergaba a unos quinientos pacientes. En el gran patio de la parte trasera del edificio había cientos de caballos que pertenecían a las dos compañías de cosacos cuya misión era defender al Gobierno. Junto a los cosacos, había 220 oficiales cadetes de la escuela militar de Oranienbaum, cuarenta miembros del pelotón ciclista de la guarnición de Petrogrado y doscientas mujeres del Batallón de la Muerte. Esto fue todo lo que el Gobierno provisional fue capaz de reunir de unas fuerzas armadas de nueve millones de rusos para proteger la capital y su propia continuidad. (…)
A las tres de la tarde, Lenin no podía demorarse más. Apareció ante el Congreso de los Sóviets en el Smolny y proclamó descaradamente la victoria, a pesar de que el Gobierno todavía no había caído, no se había detenido a los ministros y el palacio de Invierno no estaba aún en manos de los bolcheviques. Esta fue la primera gran mentira del régimen soviético. Leyó una declaración que había preparado a primera hora de esa misma mañana, cuando creía que el éxito del golpe ya era total. “A los ciudadanos de Rusia: El Gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del órgano de los diputados del Sóviet de Petrogrado de Obreros y Soldados, el Comité Militar Revolucionario, que dirige al proletariado y a la guarnición de Petrogrado. La causa por la que la gente ha luchado —es decir, la inmediata oferta de una paz democrática, la abolición de la propiedad de la tierra, el control de los obreros sobre la producción y el establecimiento del poder de los sóviets— se ha asegurado. ¡Viva la revolución de los soldados, obreros y campesinos!”.
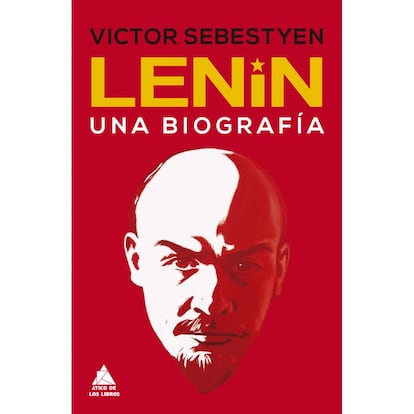
Cuando regresó arriba, Lenin fue incapaz de contener su ira. Ordenó el inmediato bombardeo del palacio desde la fortaleza de San Pedro y San Pablo, pero la absurda tragicomedia del asedio no había hecho sino comenzar. (…) En la fortaleza había cinco cañones de campaña, pero eran piezas de museo que no se habían disparado en años ni limpiado en meses. Las cosas se volvieron más surrealistas para los insurgentes. Incluso la tarea, aparentemente sencilla, de colocar una linterna roja en la cima del asta de la bandera de la fortaleza —la señal que marcaría el inicio del bombardeo y el asalto por tierra— resultó estar más allá de sus capacidades. No encontraron ninguna linterna roja. El comandante bolchevique de la fortaleza, Gueorgui Blagonrávov, se dirigió a la ciudad para buscar una adecuada, pero se perdió y cayó en un cenagal. Al final, consiguió regresar con una linterna, aunque no roja, sino púrpura; pero dio lo mismo, porque no fue capaz de fijarla al mástil de la bandera. Los rebeldes abandonaron la idea de emitir una señal.
A las 18.30, los bolcheviques, que controlaban la cercana base naval de Kronstadt, ordenaron a los cruceros Aurora y Amur que remontaran el río y se situaran frente al palacio de Invierno. Diez minutos después, enviaron un ultimátum: “Gobierno y tropas deben capitular. Este ultimátum vence a las 19.10, tras lo cual abriremos fuego de inmediato”.
Los ministros rechazaron este aviso. A las 18.50 se sentaron a cenar borsch y pescado con alcachofas al vapor (…) Decidieron aguantar todo lo posible, con el argumento de que, si los bolcheviques los derrocaban por la fuerza, los rusos condenarían de forma generalizada tal agresión. La mayoría de los vecinos de Petrogrado no sabían que estaba teniendo lugar una revolución. Los bancos y las tiendas habían permanecido abiertos todo el día y los tranvías funcionaban. Todas las fábricas operaban con normalidad: los obreros no tenían la menor idea de que Lenin estaba a punto de liberarlos de la explotación capitalista. (…)
Durante las siguientes décadas, la Revolución se retrató en la mitología soviética como un levantamiento popular de las masas. Nada podría estar más lejos de la verdad. (…) No hubo ningún “asalto” del palacio como el que se muestra en Octubre, la épica y brillante —aunque ficticia en su mayor parte— película de 1928 de Serguéi Eisenstein. Se emplearon muchas más personas como extras en esa película que las que participaron en el acontecimiento real.
Victor Sebestyen (Budapest, 1956) ha sido corresponsal en Europa del Este de, entre otros, ‘The New York Times’. Este texto es un adelanto editorial de ‘Lenin: una biografía’ (Ático de los Libros), que se publica el 10 de junio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.






































































