‘Back in the USSR’
La canción ya intemporal nos obliga a parafrasear una ya vieja, pero buena, sentencia del historiador Enrique Krauze, quien a tiempo atinó a vaticinar que “el último estalinista morirá en Ciudad Universitaria”
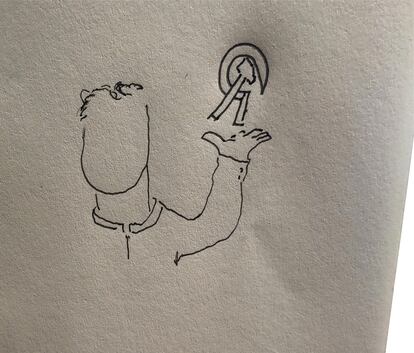
Hay una creciente proliferación de reminiscencias: evocaciones de batallas en blanco y negro, resurgimiento de fantasmas y una nociva nostalgia por pretéritos en no pocos autoritarios trasnochados, sectarios empedernidos o doctrinarios advenedizos. Está la tipluda voz del pausado que recurre a la Conquista de México como justificación para exabruptos populistas o populacheros, el puño del oso imperialista que evoca los dorados oleajes del trigo ucraniano para reinstalar el Holodomor (esa hambruna devastadora de millones de almas que parecen cíclicos fantasmas de la desolación) y también están las miles de voces que espetan sin reparo los epítetos y etiquetas como caprichosos adjetivos calificativos: fascista, nazi, estalinista, rojos… Etcétera.
Quizá nadie tan embebido en ese afán que Vladímir Ilich Putin, el otrora joven espía KGB de semblante afilado y mirada de lince, reloaded ahora con un cráneo que tiende al ovoide (síndrome inequívoco de psicópatas brillantes) y esos ojitos hundidos en bótox que acalambran a sus colaboradores y ministros con un cósmico rayo hipnótico à la Rasputin. Toda la retórica con la que Putin Rasputin logra censurar o tergiversar la atención del ancho pueblo ruso tiene un alto grado de sofisticación mediática, escenografía y sutiles resortes pavlovianos (sin necesidad –aún– de conferencias mañaneras) y en su baba dictatorial se esconden ciertas manías, obsesiones y nostalgias que apenas empiezan a revelarse.
El 28 de julio de 1983, Vladímir Zhugasvili Putin contrajo matrimonio con Lyudmila Shkrebneva no solo por lo que otros llaman infatuación o enamoramiento, sino por convenirle a su currículo de prometedor agente secreto de la antigua NKVD. La parejita se aventó su luna de miel en Ucrania, paseando en compañía de unos amigos por los encantos de Kiev; posteriormente, visitando Lviv y finalmente, como quien se reparte el mundo, una estancia en Yalta en la Crimea ya reclamada por el entonces recién casado que ahora se prepara para arrasar con Kiev, habiendo ya convertido a Lviv y otras ciudades de Ucrania en escenarios de la desesperada desolación con la que despierta el verdadero siglo XXI: luego del encierro pandémico el parto del desastre.
¿Acaso estamos ante un caso de neurastenia machista donde el aparente semental de bíceps y pectorales de hierro decide bombardear Ucrania para borrar el recuerdo de su luna de miel… la vergüenza de su micropene, la pesadilla de sus eyaculaciones precoces o el secreto tormento de quién-sabe-qué perversos secretos eróticos? ¿Será que el otrora experimento de agente KGB llegó a la cúspide del poder para poner en práctica una personalísima versión de los documentales del History Channel, pero en reversa? ¿Será acaso que Vladímir Koba Putin se sienta Stalin reencarnado o bien que acusa de nazis a sus enemigos inventados para disuadir a los incautos y evitar sus propias ganas de dejarse un bigotito a la Chaplin?
Con todo, Vladímir Papacito de los Nuevos Pueblos Putin tiene un rollo con los cosacos, una inexplicables propensión a la soledad infinita y una determinación empecinada en la necedad. Bien visto, no está del todo solo: algo tienen de esta demencia quienes intentan justificar su estulticia. Hablo de quienes insisten en callar la palabra guerra o negar la etimología geográfica o geométrica de la palabra invasión, hablo de quienes acusan a los muertos de fingir su deceso o a las niñas de llorar en vano; son los que inventan para invertir las verdades a favor de un cómodo credo de mentiras.
Efectivamente, hablo también de bichos como Sergéi Lavrenti Beria Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Putinsky: el vejete con cara de perro (que si fuera buena ondita le dirían Droopy), siniestro sabueso a quien quisiera encontrármelo en un sauna para acorralarlo con el siguiente trabalenguas: “Si Usted afirma que el Hospital de Maternidad que bombardearon estaba parapetado por francotiradores y soldados ucranianos, acepta Usted –de entrada—que sí bombardearon tal hospital y por ende, insinúa que la joven panzona que fue evacuada con un notable sangrado en el vientre padece no más que problemas menstruales, que la docena de niños que lloraban al ser evacuados entre los escombros eran enanos actores contratados para una versión eslava de El Mago de Oz y que todos los escombros de Mariúpol y demás archipiélagos de la destrucción no son más que deliciosas muestras de la arquitectura decadente de Occidente”. De lograr ese encuentro en un sauna, deseo que el encogimiento propiciados por los vapores me permitan patearle los aguacates sin piedad.
En la reciente recopilación de todas las letras de canciones soñadas por Paul McCartney, junto con John Lennon y en solitario, se explica que la rola Back in the USSR fue ideada como respuesta a Back in the USA del gran Chuck Berry y una graciosa referencia a Georgia on my Mind de Ray Charles. Escribe Paul que la referencia a la granja de papi puede interpretarse como la dacha de Stalin o Brezhnev… y el elogio de las mujeres ucranianas y el sonido de las balalaikas, pero lo que no escribe McCartney es que esa canción ya intemporal nos obliga a parafrasear una ya vieja, pero buena sentencia del historiador mexicano Enrique Krauze, quien a tiempo atinó a vaticinar que “el último estalinista morirá en Ciudad Universitaria”, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ahora –y seguramente Paul Mcartney y los fantasmas de Lennon y de Lenin estarán de acuerdo— el último estalinista encabeza la descabellada invasión de Ucrania –otrora mar de cereales entre esclvos hambrientos— y el asedio posmoderno de Kyev –otrora nido de lunamieleros sin arrumacos— intentan saciar su megalomanía y diversa necedad; el último estalinista balalaika al son de todas las guerras en sepia, trasnochada retórica de la derruida dictadura del proletariado convertida en pirámide de oligarcas otrora multimillonarios, bravata desenfrenada de todos los armamentos de muerte, supremo censor del periodismo y de periodistas, verborréicos murmullos como de tartamudo, vejestorio en viagra ajeno a todas las maravillosas de la juventud acallada o reprimida, macho cabrío acosador en secreto o violador impune o socialmente permitido, dueño y señor de absoluciones inexplicables o de delitos sobreseídos, corrupto contagiador de corruptelas, fraudes, simulacros y demás…
No, el último estalinista no morirá en las aulas universitarias donde es de suponerse que seguirán leyéndose los panfletos de pasadas utopías por los siglos o minutos que le quedan al planeta y el último estalinista no morirá al timón de un tanque soviético cruzado con la Z como esvástica de los enemigos de la generación Zeta y el último estalinista no morirá anciano, recubierto su pecho con medallas como corcholatas de explorados en su amnesia… El último estalinista morirá en Palacio.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.










































