Lo que hay de religión en la literatura (y viceversa)
El cielo no sólo arroja cosas, también habla. Y lo hace de modos muy diversos que Peter Sloterdijk, cargado de ingenio y mordacidad, recoge en este volumen desde el antiguo Egipto a Karl Barth

El cielo no sólo arroja cosas, también habla. Y lo hace de modos muy diversos que Peter Sloterdijk, cargado de ingenio y mordacidad, recoge en este volumen desde el antiguo Egipto a Karl Barth. La novedad es que no aborda el asunto desde una perspectiva teológica, histórica o política, sino que explora los “estilos divinos”, las afinidades entre el mundo de los dioses y la creación literaria. Un género que llama “teopoesía” y cuyo relato inicia con Moisés. Un líder testarudo que poco tenía de escritor o poeta inspirado (se le atribuyen los cinco libros del Pentateuco), y sobre el que “sería impertinente suponer que escuchó en el crepitar de las llamas la frase pronunciada por Elohim”. Moisés será recordado por ese encuentro y por la sumisa aceptación de algo que procede de un afuera absoluto, aunque en el ámbito de la fe de las religiones reveladas, esa exterioridad sea solo aparente. Hace falta un esfuerzo por parte del receptor, una voluntad de creer que transforme el enigma en nuevas figuras de la fantasía.
El cielo es paradójico: el visible es el nocturno. El azul del diurno no se ve, es un efecto de la dispersión de la luz sobre las moléculas de la atmósfera. Esa luz es de todos los colores, pero la que más se dispersa es la azul, por tener la longitud de onda más corta, por ser la más “rápida”. La cuidadosa edición de Siruela, muestra en cubierta el papiro Greenfield (nombre poco egipcio). La diosa del cielo Nut se arquea sobre el dios de la tierra (tumbado) y el dios del aire (de rodillas). Los tres mundos védicos, presentes aquí y ahora, en nosotros y nuestro rededor. Emerson dirá, anacrónicamente, que lo religioso es la capacidad de conectar con esos mundos. Un estremecimiento que tiene un efecto amplificador y contagioso. Como cuando en el teatro resuena una onda de emoción y hasta las butacas se cargan de energía. Dios es la grúa que se mueve oculta entre bastidores y hace descender prodigios y soluciones. El principio tecno-escénico y el dramatúrgico-religioso convergen. Siglos después, los ingenieros buscan el móvil perpetuo y hoy la vida eterna en las medusas.
Sloterdijk hace desfilar los personajes con el oficio del buen hilador de historias. El faraón egipcio vuelve superflua la cuestión de si es dios o representa a dios (la distinción entre esencia y apariencia), no debe dejar pasar un minuto sin estar convencido de que es dios, de que dios mira a través de sus ojos, de que anima el más mínimo de sus gestos. Una percepción que ilumina tanto a los objetos como a sí mismo. Un modo de ser que Robert Musil llamó la “utopía de la vida motivada” y Simone Weil “la invención de lo cotidiano” (la atención). No es nuevo, lo encontramos en la Bhagavadgītā, la mística sufí y el zen. Tales de Mileto, para quien todo está vivo, todo está lleno de focos emocionales y fuerzas activas. Platón, descubridor del inconsciente, que practica la devoción al logos y destierra el rito y el teatro de la filosofía, cambiando el protocolo en el trato con los dioses. La dimensión es ahora mental, noética y discursiva. Agustín de Hipona, cuya obsesión por el pecado no es nueva (está en una tabla de arcilla de Mesopotamia), es el primer escritor de autoficción, cuyos materiales son los celos o la obstinación. Sócrates y su sagrada ironía. Buda, para quien el tiempo es un camino hacia la serenidad y el desprendimiento. Plotino y Proclo y su Dios Uno que, frente al Dios bíblico, es contrario a la violencia y ordena las cosas en sistemas de equilibrio, rotaciones y simetrías. Bienquerer universal ajeno a la animadversión. Dante y su Dios trinitario, simple y claro resplandor de luz, “punto y círculo a la vez”. Nicolás de Cusa, que dirá que el punto roza el vacío y el círculo la totalidad. La teología negativa del Areopagita, que muestra a Dios “rodeado de un coro de negaciones”, que lo erigen en el no-objeto por antonomasia. Pascal y su “ser abierto hacia arriba”, reflejo del árbol invertido de la cábala y las upaniṣad. Chateaubriand, que decía que el purgatorio es más poético que el cielo y el infierno, pues introduce en el más allá la luz del futuro. El rústico y beligerante Karl Barth, para quien la religión es falta de fe, autoprotección y autoendiosamiento. Y Nietzsche, que ve la silueta de Dios en la sintaxis indoeuropea y que afirma que no nos libraremos de ella mientras sigamos creyendo en la gramática.
El cielo es paradójico: el visible es el nocturno. El azul del diurno no se ve, es un efecto de la dispersión de la luz sobre las moléculas de la atmósfera
Con los viajes y los imperios se constató que el mundo estaba lleno de cultos extraños. En el siglo XVI, el concepto de religión se vuelve irónico. Los dioses se someten a la lógica de la sustitución. El trato con ellos es menos perentorio que la aplastante convivencia con un Dios único, vigilante y poderoso. El poder está ahora más repartido. No habiendo un solo amo, la libertad multiplica sus itinerarios. Muchos dioses, muchos modelos y formas de vida. De la comparación de los cultos surge la diplomacia y los foros de acuerdo intercultural.
Pese a esos esfuerzos, la religión será siempre un producto de la fantasía y el orgullo local. Los dioses son locales y las festividades, sentimentales. Una cultura es una estructura de rasgos intraducibles. Y, curiosamente, una cultura sólo puede entenderse desde fuera, sin participar de las automistificaciones en que se apoya (Levi-Strauss). He ahí la paradoja. Hace falta algo de distancia y, cuando se logra, el absurdo amenaza los propios anclajes ontológicos. En la antropología de las religiones conviene tener un pie dentro y otro fuera. El primero por la simpatía, sin la cual no es posible comprender nada. El segundo por la “objetividad” de una pretendida aproximación sin sujeto, científica.
Sloterdijk no alude a modos de vida que irritan a los dioses, a prácticas que los provocan y desafían. Toda retórica universalista esconde un proyecto de dominación. Hoy día somos continuamente observados por sistemas de vigilancia que elaboran transcripciones detalladas de nuestro comportamiento y nos ofrecen entretenimiento-información continua (Soma), para el empobrecimiento patológico de la psique. Ese es el tema de nuestro tiempo. Las peores manías del monoteísmo regresan con la nueva religión del algoritmo. Un Dios insensible y ciego a esa paradoja que, como el cielo, somos. El culto global a la inteligencia mecánica producirá un nuevo Éxodo. Pero no seamos derrotistas. Ningún héroe cree en el azar, tampoco en el automatismo, hace falta la complicidad de los dioses. Y los héroes está ahí para que canten los poetas. En ambos casos hace falta una gravedad inversa, inesperada.
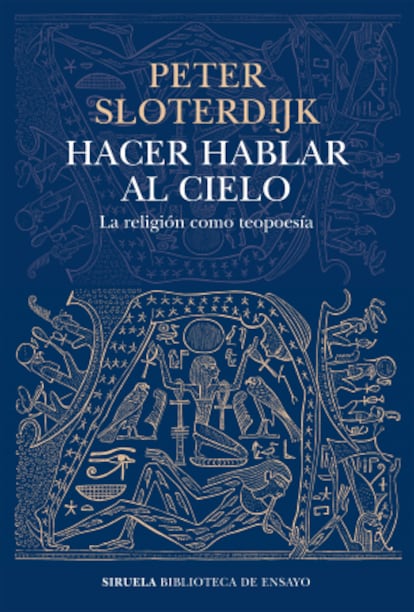
Hacer hablar al cielo
Traducción de Isidoro Reguera
Siruela, 2022
336 páginas, 26,95 euros
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.







































































