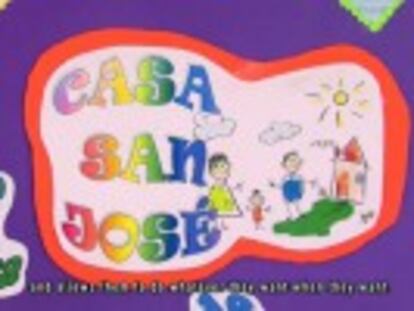El teatro de lo imposible
Iván Nogales es un visionario: montó un elenco para hacer representaciones con chicos de la calle en El Alto (Bolivia) cuando nadie daba un peso por ellos

Si fuera un vehículo, sería un tren bala capaz de arribar a su destino antes de la hora planificada. Si no fuera activista, sería un incomprendido. Si fuera vidente, se aliaría con el azar y la diosa fortuna para que nunca lo abandonaran. Y si no fuera actor, sería soñador a tiempo completo, y echándole un poco de imaginación llegaría hasta Marte todas las noches. Iván Nogales —tez aceitunada, frente desnuda, cejas pobladas— aterrizó en el planeta Tierra el 13 de noviembre de 1963. Nació en La Paz, pero vive en la ciudad más joven de Bolivia: El Alto. Es hijo de una mujer sacrificada, que hizo de todo para que él y sus hermanas crecieran felices, y de un guerrillero que desapareció cuando él era niño sin dejar rastro. Y trabaja como “capitán” de la Fundación Compa y el Teatro Trono, dos agrupaciones únicas —y probablemente irrepetibles— que dan cobijo a artistas populares; que hacen política y proponen cambios a través de personajes ficticios que parecen reales; que visitan pueblos olvidados de adobe y piedra a lomos de un camión que además forma parte de los decorados; que a veces se mueven a países lejanos, como Alemania o Dinamarca; y que acumulan 300.000 kilómetros en viajes, una distancia equivalente a dar siete vueltas y media a la circunferencia terrestre.
Todo comenzó en un rincón sucio y desordenado: el vertedero de Ciudad Satélite, su barrio. De pequeño, Iván solía recoger en aquel basurero piedras de colores llamativos, envases minúsculos, juguetes marchitos y pedazos sueltos de cacharros que ya no servían. El botín recolectado lo metía luego en una caja roja que le regaló su padre, y a veces la caja cumplía el mismo papel que el mítico tonel del Chavo del Ocho: se transformaba en un escondite donde Iván trataba de huir de todo lo malo. Antes de cambiar de manos, aquel cubículo de madera de más de un metro de altura era el que solía emplear su padre —dado la vuelta— como base para inventarse un sueldo. “Su mesa oficial de trabajo —resume el “capitán” Nogales—, el lugar donde se convertía en mecánico o carpintero” (es decir, la principal herramienta de un perseguido político).
Hoy, la caja roja que Iván utilizó después para trasladarse a miles de mundos —con una pizca de fantasía y otra de ingenio— ha crecido; y se ha convertido en una sólida estructura de siete pisos hecha de fierros, chatarra, puertas ajadas, molduras usadas, tablas y otros materiales que rescató de los circuitos de segundas oportunidades.
—La caja roja ahora es esto —dice con convicción Nogales, bajo un gorro de ala tipo Humphrey Bogart, una mañana calurosa de noviembre (el día que nos conocimos).
Esto: la sede de la Fundación Compa y el Teatro Trono; los escenarios donde presentan sus obras; las salas de ensayo; los letreros del baño; la casa de Iván; un complejo de oficinas más o menos típico —lleno de informes, afiches, cronogramas y ordenadores viejos—; un aula; un altillo; un comedor; una cineteca; un caos; un paraíso.
Para comprender esta metamorfosis primero es necesario conocer el cuento. Y el cuento es el siguiente: érase una vez un niño travieso llamado Iván al que le subieron de curso inmediatamente porque ya sabía leer y escribir cuando se inscribió en el colegio; érase una vez un chicuelo que compartía una humilde habitación y una sola cama con sus dos hermanas y una madre viuda; érase una vez un estudiante brillante de Sociología que cosía una y otra vez papeles sueltos para armar sus cuadernos y ahorrar, cada mes, unos cuantos pesos; érase una vez un muchacho inquieto que atrajo la atención de varios chicos con problemas —internados en un centro de menores— a través del arte; érase una vez un joven que acogió a siete de ellos en un cuartito frío y desangelado; érase una vez un idealista que les enseñó a hacer teatro en la calle, que les leía novelas, poemas y leyendas hasta que dormían, que “pasaba la gorra” en cualquier esquina —tras la función de turno— para que no les faltara un plato caliente con el que matar el hambre.
Erase una vez…
—Un desubicado —comenta una mañana Elba Bazán, su madre, antes de ir al médico, haciendo sonar la mesa con los dedos de puro nervio, mordiéndose el labio, aguantando el llanto—. ¿De qué va a vivir mi hijo?, pensaba yo cuando lo veía metido en ese cuarto con aquellos chicos, sin nada, apenas con algunas mantas y unas payasas.
De aquella convivencia improbable nació el Teatro Trono, una agrupación fresca y anárquica en la que los actores tenían los zapatos rotos y el rostro con cicatrices. Un elenco conformado por chicos de la calle que se enamoraban, que a veces robaban, que se emborrachaban, que hallaron una excusa en la actuación para hablar de lo que les interesaba: de las injusticias, del pasado, de la discriminación, de los atardeceres lindos.
Por aquel entonces, a Iván le decían a menudo que se jodía la vida al lado de ellos. Y los muchachos, mientras tanto, disfrutaban armando libretos, utilizando todo lo que veían a su alrededor como materia prima. “Mi casa es muy hermosa. Mi patio tiene cuadras y cuadras y está iluminado hasta el último rincón. Tengo miles de cuartos y un montón de edificios de 10, 20, 30 pisos. No me preocupo de nada. Tengo quien me barra el patio. Tengo quien vele por mí de día y de noche. Mi cuarto es como un trono de piedra y cemento. Cada vez que recuerdo a mi familia, (sin embargo), me pongo muy triste. (Entonces), salgo a sentarme junto a mi puerta y empiezo a mirar todo lo que tengo: chicas bonitas, payasos que me dicen: ven, olvida tus penas”, nos cuenta uno de ellos en El mañana es hoy, un libro en el que Nogales relata el amanecer del grupo.
Iván describe aquellos latidos primigenios como un punto de partida esencial, muy emotivo: “Para mí, la experiencia fue maravillosa, tragicómica, dura, poética, un poco de todo”. Y en su libro dice que “el espectáculo del teatro no solo ocurría en el escenario. Se trasladaba a la cocina, a los dormitorios”. El teatro era la realidad misma.
Con los años, la agrupación fue evolucionando y ahora acoge a jóvenes de todo tipo: con plata y sin plata, altos y bajos, irónicos, atrevidos, tímidos. “Pero eso no quiere decir que olvidemos de dónde venimos”, recalca Iván con el gesto serio de un director de orquesta, sin pestañear, con la mirada fija en el infinito. Y luego vuelve a recordar la época en la que muchos creían que él era “un loco desclasado” que caminaba sin rumbo.
Tras la locura, el hombre
Un mediodía, después de recoger a su hija Ivana de la escuela, Iván Nogales, el hombre, se para en mitad de un parquecillo y se lanza sobre unas barras metálicas para desentumecer los músculos. El hombre no fuma. El hombre hace deporte. El hombre sale a trotar cada vez que puede porque, mientras corre, piensa. Y mientras piensa, vive.
“Para mí el ejercicio es mental, y no tanto físico. Cuando era universitario, hacía el trayecto entre La Paz y El Alto dos veces al día por necesidad. Subía y bajaba cientos de gradas porque tenía los bolsillos vacíos. Luego caí en la rutina, en el sedentarismo, y dejé de andar. Siempre ponía pretextos. Daba discursos sobre la descolonización del cuerpo, pero no hacía nada por cuidar el mío. Hasta que un día me dije: tengo que volver. Busqué unos tenis y tap, tap, tap: me fui a correr. ¡Puta!, y me encantó. Y salí un día, y otro, una semana, un mes entero. Y hasta ahora sigo. Siento que esas escapadas son una especie de sanación espiritual, un redescubrimiento interior. Porque no soy solo yo: es el entorno, los colores, la gente. Yo no troto para competir. Mientras troto, me centró en lo que tengo que hacer, visualizo el futuro de otra manera, surgen las ideas, armo proyectitos”, me dice anclado en un sillón de su living, antes de una reunión a la que llegará en el nuevo teleférico que funge de cordón umbilical entre La Paz y El Alto.
El hombre tiene una vestidor interesante, pero casi siempre se pone los mismos ropajes: las mismas chompas gruesas de lana, los mismos pantalones todoterreno, las mismas camisas de leñador. Cuando inicia alguna gira, a veces se deja bigote y barba, al retornar se afeita y hace años que desterró a su peluquero para cortarse el pelo él mismo.
Al hombre le gustan los libros: “sobre todo las fábulas”. A veces, se engancha a un buen relato y no lo suelta hasta las tres de la mañana; y su tío dice que cuando no lee es porque le preocupa algo. En los ratos libres, escucha música rusa, finlandesa, de los Beatles, de los Balcanes. En ocasiones, prefiere el silencio y duerme. Cuando está muy ocupado, cocina su madre: fideo, pollo, papas, lo que se tercie. Y no tiene mascotas. Su madre dice “que las mataría de hambre”, que “ya tiene suficiente con todo lo que hace”.

“Con-to-do-lo-que-ha-ce”, silabea, casi deletrea.
Tras la fundación del Teatro Trono, Iván siguió dando forma a sus quijotadas de caballero andante, y continuó peleando contra los molinos de viento. Montó una casa de la cultura que hoy ofrece decenas de talleres en Ciudad Satélite. Inauguró la Calle de las Culturas, una vía exclusiva para peatones repleta de murales que nos recuerdan, por ejemplo, el perjuicio de permanecer siempre despiertos —“dejar de soñar es nocivo para la salud”, dice uno de ellos—. Se acercó a la burocracia que tanto desprecia para crear la Fundación Comunidad de Productores en Arte (Compa), es decir, para no perder la oportunidad de dejar listo un andamiaje que lo sobreviva. Y se convirtió en un defensor a ultranza de las virtudes de la que ha sido bautizada como “Cultura Viva Comunitaria”.
“La Cultura Viva Comunitaria es un vínculo con la sociedad —me explica—. Es el regreso al barrio, a los vecinos, a los que tenemos más cerca. Es el tejido que nos llena de identidad, que nos da fuerza, que evita que experiencias territoriales como la nuestra sean menospreciadas. Es una búsqueda de nuestros imaginarios, de nuestros Macondos personales. Lo que hicieron antes Shakespeare, Cervantes y otros literatos que impresionaron a la humanidad es lo que ahora intentamos hacer nosotros: registrar la historia de cualquier rincón, del mercadito de al lado, de lo cotidiano, de lo pequeño”.
“Lo que hacemos es dar forma a los sueños de Iván —me dirá otro día Gisela Ossio, la administradora de la fundación Compa—. A él no le gustan mucho los números y a veces me toca pararle los pies. Pero es muy respetuoso y me deja hacer. Sabe que es necesaria cierta organización. Es consciente de que todos somos parte de un engranaje”. Entre los miembros de ese mecanismo hay actores, músicos, profesionales a sueldo, profesores, rebeldes, voluntarios y emprendedores. Y supervisándolo todo, el hombre: el visionario. Iván es el alter ego del Capitán Ahab de Moby Dick, un tipo al que no le importa el número de arpones necesarios para atrapar al cachalote “maldito”. El objetivo siempre es la ballena. Y por alcanzarla es capaz de un sacrifico sin límites.
—Si todo esto se derrumbara un día —me dice—, volvería a comenzar de cero.
Tras el “capitán”, la casa
La casa —ya lo dijimos— tiene siete alturas, fue construida con materiales reciclados que nadie quería y es como un autómata autosuficiente. La casa es pensión, es escuela, es laboratorio, es alojamiento. La casa es pura magia. Y la aventura de hoy consiste en encontrar el diente de leche que se le acaba de caer a la hija de Iván: a Ivana.
Iván reside en la parte alta del edificio —es decir, en el epicentro de la búsqueda del diente perdido—. En una superficie enorme con habitaciones separadas entre sí por muebles y por un sinfín de artefactos que Nogales ha apilado como si se tratara de muros. A su alrededor hay ahora un retrato de Lenin, una máscara del Circo del Sol, un viejo brasero que modificó para volverlo velador, máquinas de fotos de la época del daguerrotipo, marcos sin espejo, cuadros sin marco, los trastos de Ivana, relojes, revistas, paraguas, alfombras, títeres, carteras, chuspas y bolsones de tela y de cuero.
—Hay gente incapaz de ver qué es basura y qué no —comenta Iván mientras su hija vuelve a preguntar por su diente huidizo—. Yo jamás cometería ese error. A veces, se me acercan los chicos y me dicen: Qué bonito ese vestuario, ¿de dónde lo sacaste? De lo que ustedes botaron, les contesto y me río. Para mí, hasta la mierda humana sirve.
Acá no hay un solo detalle que esté de más. “La vida es más emocionante en bicicleta”, dice un mural al lado de las escaleras. Y en la planta baja un cajero automático sin maquinaria, vacío, nos invita a pensar en el fin de la era del consumismo.
De pequeño, cuenta su madre, “Iván siempre iba un paso por delante del resto de la familia”. “Le decía a su abuela que tendría una vagoneta y ahora ya lo ves: tiene un camión, mucho más que eso. Le decía a su abuela que viviría en una casa grande (muy grande) y acá la tienes. Todo lo que él decía, todo lo que ha pensado, se ha cumplido”.
“¿Lo siguiente qué será? Tal vez en la Luna haga algo”, ironiza su tío otro día.
Y tras la casa, el pueblo
Lo última ocurrencia de Iván es un pueblo de creadores para el que compró un terreno en las afueras de Mururata, un enclave afroboliviano a 100 kilómetros de la ciudad de La Paz, en mitad de unos valles de postal rodeados de nubes y saltos de agua.
—Será un punto de encuentro —precisa Iván mientras me muestra unos bocetos.
—Acá ya hemos plantado unos baobabs —prosigue luego, mientras mueve uno de sus dedos a través de esos borradores—. Y ya estamos trabajando para instalar la primera vivienda.
El pueblo de creadores, por el momento, es una utopía más, una de tantas. Pero Iván lo dibuja en el aire cada vez que puede, agitando los brazos como si fuera un mago nervioso. Será intercultural e intergeneracional. Tendrá un huerto medicinal y otros para el autoconsumo, baños ecológicos, esculturas, fuentes de energía renovable y una plaza. Contará con un espacio “para rescatar saberes” y fomentará la ética y la dramaturgia.
—Será un gran signo de interrogación. Una gran búsqueda —me dice Iván.
Su mirada es la de un marinero a punto de gritar “tierra a la vista”.
Tengan cuidado: la ballena otra vez está suelta.
Este texto es un capítulo del libro Latinoamérica se mueve. Crónicas de activistas, que será publicando dentro de unas semanas por la organización internacional Hivos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.