Luces y sombras de la (mal) llamada enseñanza bilingüe
Apostar por la enseñanza plurilingüe debe superar la perpetuación de estos programas que pueden acarrear segregación, inequidad y lagunas académicas
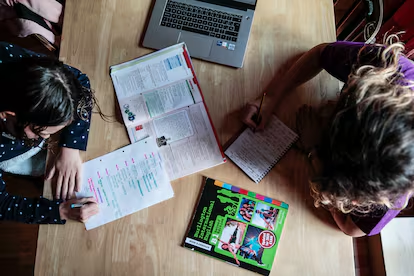
Aprender una lengua es cosa seria: ni es solo aprender su gramática ni tampoco tener únicamente un cierto dominio expresivo y comprensivo en el proceso de adquisición de la misma. De igual manera, que cualquier aula sea un espacio de interacciones lingüísticas (se dan cientos de intercambios comunicativos a la semana entre docentes y alumnado) no la convierte en un lugar permanente para experimentar ni para incluir modas pedagógicas con éxito poco contrastado.
De unos años a esta parte hablar de bilingüismo en el vocabulario escolar de la calle, en las conversaciones entre familias de esas eternas tardes en parques o a la salida de los colegios, es sinónimo de distinción o calidad, y no tanto de otros aspectos más técnicos: un centro bilingüe es aquel reconocido por tener ese “sello”, más habitual en las escuelas privadas, donde los chavales salen dominando supuestamente varias lenguas: se paga por intentar contribuir a que tu hijo sea una persona bilingüe como mínimo (casi siempre inglés-español). Un servicio más.
Si nuestro pequeño o el del vecino va a un centro bilingüe pertenece a otra esfera, casi como sinónimo de “clase”; parece denotar que su educación es superior a la del resto de mortales, los que no fuimos a uno. La etiqueta se ha extendido en los últimos años hasta la educación infantil, fruto a buen seguro de la feroz competencia: toda escuela de 0 a 3 años que no ofrezca el modelo bilingüe parecerá menos que las demás.
Cuando el eminente lingüista Emilio Alarcos decía, hace unas décadas, que la política lingüística consiste en “arramblar bonitamente con la lengua y manipularla sin más como herramienta herramienta eficaz de poder”, no era consciente de lo que los programas bilingües escolares (mal llamados así, por cierto) iban a acarrear a lo largo y ancho de nuestra geografía.
El Programa de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), también conocido por sus siglas en inglés CLIL (Content and Language Integrated Learning), es el principal ejemplo de aplicación de una planificación lingüística globalizada, que se nutre de un principio aparentemente noble alineado con el principio de diversidad: el fomento del plurilingüismo en contextos de uso multiculturales. Es indiscutible que el capital lingüístico, comunicativo y cultural del alumnado se amplía cuando conoce o estudia lenguas más allá de la materna. Todo ello, al menos, es lo que parece.
Sin embargo, la metodología integrada del supuesto bilingüismo escolar, que supone que áreas y materias del ámbito social, artístico o científico se impartan en inglés o francés por cualquier docente que acredite un nivel de titulación de la lengua extranjera B2 o C1, ofrece más sombras que luces desde distintos ángulos, al menos si no se lleva a cabo bajo unas directrices mínimas.
Apostar por la enseñanza plurilingüe debe ir más allá de la perpetuación de estos programas que pueden acarrear más segregación, inequidad y lagunas académicas. Casi 30 años después de su aterrizaje en España, la enseñanza llamada bilingüe ha alimentado un debate polarizado entre sus defensores y detractores, en medio de un panorama dispar en el que cada región y cada centro lo desarrolla a su manera, siempre en el marco de las normativas reguladoras. Nadie pone en duda que un país heterogéneo en su diversidad lingüística necesitaba un impulso en sus planes de acción de fomento del plurilingüismo y la interculturalidad, bajo el paraguas de lo que propone además la Unión Europea para sus ciudadanos. Pero cabe también reflexionar, tiempo después y tras analizar resultados e impacto, acerca de si este es el camino adecuado, sobre todo porque sus mecanismos de evaluación no se han llevado a cabo al menos de manera eficaz y transparente.
Como el panorama es variopinto según el lugar donde nos encontremos, en estas líneas solo voy a esbozar algunos posibles apuntes que podrían alinear a mí juicio, la enseñanza de primeras y segundas lenguas con los principios de equidad, calidad e inclusión. En primer lugar, es urgente que se supriman los sellos que distinguen a los centros como bilingües, al menos en los sostenidos con fondos públicos: integrar diversas lenguas en los usos cotidianos de la escuela, dentro o fuera del aula, no es sinónimo de bilingüismo ni tiene por qué emparejarse a ninguna etiqueta. Tampoco la participación o no en el programa debe diferenciar centros, y mucho menos unos grupos de estudiantes frente a otros por su nivel: sobra decir que si se conforman agrupamientos o secciones con esta característica, las posibilidades de ahondar en desigualdades estructurales —sobre todo económicas— crecerán.
Nuestra realidad histórica es plurilingüe. Nuestro país es un territorio de convivencia donde cuatro de cada diez personas tienen la capacidad de usar al menos dos lenguas indistintamente, según la situación comunicativa. A ello se le suma el reconocimiento legal de las lenguas de signos, tan olvidadas en el sistema educativo. Los flujos migratorios, además, enriquecen la convivencia y favorecen la cohesión social, por mucho que se distorsione la realidad en los medios.
Por ello, toda política de normalización lingüística debe favorecer la situación deseable desde un punto de vista sociocultural. Es decir, que no se reproduzcan tendencias históricas de supremacismo, dominación o segregación. Para ello es necesario que se explique en las aulas dónde está la verdadera riqueza de conocer cualquier cultura o aprender cualquier lengua. Y no solo el inglés, un idioma que refleja la lógica utilitarista del mercado y nuestro modelo de desarrollo económico: la conformación de trabajadores válidos para el sistema imperante, de lo que hablaba Nuccio Ordine en La utilidad de lo inutil (Acantilado, 2013).
Quedan luces en las que profundizar en la (mal) llamada educación bilingüe: por ejemplo, el necesario incremento del número de auxiliares de conversación para todos los centros, sin que dependa de si se tiene o no el sello bilingüe. También es necesario mejorar los planes de comunicación lingüística en colegios e institutos para, de forma definitiva, trabajar en conjunto la visión situada del lenguaje: que cualquier estudiante haga de cada experiencia escolar un “acto de habla” consciente y respetuoso con las distintas variedades y usos, todo en el camino iniciado por estudiosos como Searle o Austin hace décadas. Para ello, no hace falta dar una clase de ciencias en inglés o de matemáticas en francés, que mal planteada puede conllevar dificultad para adentrarse en enfoques más técnicos, reflexivos o críticos de la asignatura: basta con enfocar, con toda la flexibilidad deseable, la metodología hacia la incidencia del plano comunicativo en muchas de las situaciones a las que se enfrentan nuestros chicos y chicas, sin que, por supuesto, sea solo responsabilidad del profesorado de lenguas.
En definitiva, de la Europa armoniosa de políglotas que ansiaba Umberto Eco a lo que se ha intentado instaurar a trompicones y sin la formación adecuada en varios territorios desde hace décadas va un gran trecho. Aprender integrando diversas lenguas en los usos es un camino complejo que debe fijar de forma clara sus objetivos: qué es lo que buscamos realmente implantando programas así. Para ello hace falta hilvanar el siempre necesario respeto a la diversidad con la erradicación de esa escuela diseñada para competentes e incompetentes, para capaces o incapaces. Una escuela que, en medio de un universo de pluralidades, nunca tuvo razón de ser.
Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.





































































